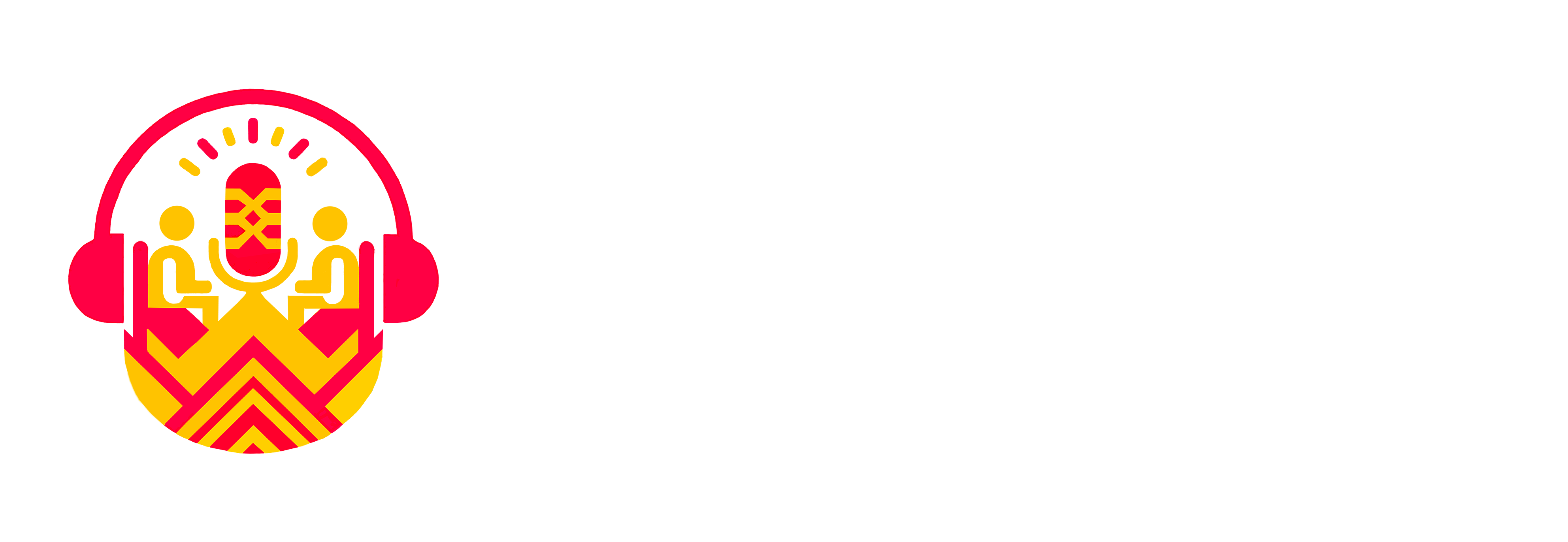| Autor: Antonio Tamariz |
Hoy, 28 de julio de 2025, el Perú celebra un nuevo aniversario de su independencia. Sin embargo, más allá de la solemnidad de los desfiles y discursos, ¿cómo logramos que las nuevas generaciones –y las no tan nuevas– conecten con la complejidad, la incertidumbre y la emoción de aquel momento fundacional? Hace once años, RPP transmitió un programa especial denominado «Ampliación de la Patria«.
Se escuchaba -y aquí pueden acceder a él– los sucesos cruciales que llevaron a la Independencia del Perú. Para ello, la columna principal era la transmisión “directo en directo”, con reporteros y corresponsales en diferentes ubicaciones clave como Paracas, Lima y El Callao. Así, bajo la conducción de Raúl Vargas, José María Salcedo y Armando Canchanya, “informaron” en ese 28 de julio de 1821 los reporteros Carlos Villarreal, Jesús Verde, Ricardo Gómez, Carlos Alvarado y corresponsal en Chincha y Paracas, Cristina Villaverde. Cabe mencionar que todos los nombrados desempeñaban ese año, 2014, esas funciones.
En ese esfuerzo, la narración detallaba el desembarco de José de San Martín, la confusión realista ante los avances patriotas, y momentos decisivos como la captura de la fragata Esmeralda por Lord Cochrane y el motín de Aznapuquio, que resultó en el derrocamiento del virrey Pezuela. El relato culminaba con la proclamación inminente de la Independencia el 28 de julio de 1821, enfatizando la euforia y la importancia histórica de este día.
Pero la riqueza está en los detalles. Y en el abordaje. “Ampliación de la Patria” era una propuesta audaz e innovadora impulsada por el historiador y periodista Efraín Trelles. Buscó ir más de la narración histórica para convertirse en una experiencia comunicativa inmersiva para el mundo de la radio y que, claro, puede aplicarse al podcasting. De allí que pueda extraerse de su análisis los siguientes hallazgos.
La metanarrativa radiofónica como puente temporal
Lejos de ser un documental histórico tradicional, “Ampliación de la Patria” simuló una transmisión radiofónica desde el 28 de julio de 1821, emitida por una emisora contemporánea como RPP Noticias. Esta metanarrativa -una narración que no solo cuenta la historia, sino que también comenta sobre su propio acto de contarla- fue una innovación comunicativa. Los conductores, reporteros y corresponsales operaron como si estuvieran en el epicentro de los acontecimientos hacía casi 200 años, reportando en tiempo real el desembarco de San Martín en Paracas, los festejos por la Constitución de 1812, la sorpresiva toma de La Esmeralda, el Motín de Aznapuquio, y la eventual entrada de San Martín a Lima y la proclamación de la Independencia.
Esta técnica es evidente desde el inicio, cuando el presentador saluda: «Muy buenos días. Hoy es 28 de julio de 1821», y añade que este día «podría convertirse en un día muy especial», o incluso afirma con asombro «Hoy podría proclamarse la independencia del Perú vaya, ¡qué tal noticia!». La sensación de inmediatez se refuerza con las interrupciones abruptas típicas de la radio de noticias: «Disculpen, disculpen. Somos el sistema de noticias que nunca se detiene: ¡noticia de último minuto!», seguido de un despacho urgente desde Pisco. O cuando se escucha: “Tenemos información de último minuto con Carlos Villarreal desde el palacio del virrey…”. Un enfoque de ese tipo, un anclaje constante en la fecha clave, además de revitalizar la historia, la dota de una urgencia y un dramatismo intrínsecos al periodismo en directo. Al escuchar estas frases, el oyente se siente transportado a ese «hoy, 28 de julio de 1821» que «podría convertirse en un día muy especial», transformando a los hechos históricos en «hechos de último minuto» con consecuencias impredecibles.
El periodismo como arqueólogo emocional
Más allá de una reconstrucción histórica a través de los sonidos, “Ampliación de la Patria” adopta el rol de «arqueólogo emocional», empleando varias técnicas periodísticas contemporáneas con el fin de romper la tradicional distancia histórica. Solo así sumerge al oyente en la experiencia, como si los hechos de 1821 estuvieran ocurriendo en tiempo real. Para lograr esta inmersión profunda y la verosimilitud, el programa utiliza varias estrategias clave. La principal está constituida por los reportes de campo y la descripción detallada. La simulación de transmisiones en directo se logra a través de la intervención de reporteros y corresponsales “en el lugar de los hechos”. Se instruye a reporteros como Jesús Verde con frases como «Adelante, Jesús, lo estamos escuchando», o pidiéndole describir el «panorama que puedes apreciar a tu alrededor».
Esta técnica se complementa con detalles atmosféricos específicos que anclan al oyente en el presente del relato: «Nos encontramos en estos momentos efectivamente en la Plaza Mayor de Lima con una temperatura de 18 grados y una humedad relativa de 80%», o desde Cerro Azul con «Sol radiante, 20 grados de temperatura, pero una sensación térmica matizada por los fríos vientos que corren de sur a norte con intensidad»; elementos que construyen una escena y evocan una presencia tangible en el momento histórico a través de los sentidos.
Otra estrategia clave es la atención meticulosa a los rumores, la especulación y la incredulidad. Lejos de presentar una historia lineal y aséptica, el programa dedica un espacio significativo a la dinámica de la información en tiempo real, incluyendo la desinformación y los rumores. Se enfatiza que “Lima es un sinfín de rumores”, y que «todos creen ser portadores de la última novedad». Se exploran las múltiples versiones sobre eventos cruciales, como el posible destino de las naves de San Martín (“unos aseguran que se embarcan porque se irán a Chile. Otros añaden que antes de tomar Rumbo al sur las naves de los libertadores navegará al norte con el objetivo de saquear Lima. Otros sostienen que todo es parte de una estrategia para trasladar su cuartel a Haura”). Esta aproximación subraya cómo la incertidumbre modelaba la percepción pública y el zeitgeist, el “espíritu del tiempo”, de un pueblo en vilo.
Otro acierto es que se capta la diversidad de respuestas emocionales de la población. Se describe la “esperanza y también la incertidumbre” que genera el 28 de julio de 1821, la desolación en quienes festejaban la llegada de la nueva constitución frente al desembarco, o el alborozo de aquellos que apoyaban a San Martín. También se señala la falta de entusiasmo popular durante la juramentación de la Constitución de 1812 (“No escuchó en parte alguna vivas o alguna otra exclamación de apoyo”, contrastando con el “júbilo” y la “espontánea manifestación de alegría” que acompaña la declaración de independencia, y la “ola de júbilo” que precede la proclamación. Es claro que la gama de reacciones humaniza el relato y permite al oyente empatizar con las experiencias individuales y colectivas de la época.
La dimensión sonora y emocional
Como se enfatizó en líneas anteriores, más allá de la narración, el objetivo era permitir que la historia sea vivida y que el pasado se sienta urgente, incierto y profundamente humano. Para lograr esta inmersión, el programa utiliza contrastes sonoros y emocionales muy marcados. Se destaca momentos de palpable desánimo y falta de entusiasmo popular. Durante la juramentación de la Constitución liberal de 1812, el reportero Jesús Verde, desde la Plaza Mayor, describe un ambiente donde “no se escuchó en parte alguna vivas o alguna otra exclamación de apoyo”. Más adelante, se reitera que la multitud se movía sin que se escuche ninguna exclamación de alegría popular sin vivas y más bien en un tono taciturno y poco prometedor. El coconductor del programa, José María Salcedo (el otro fue Raúl Vargas), subraya la importancia de este silencio como indicador de un inocultable desánimo. La ausencia de vítores, y el tono taciturno transmiten una emoción colectiva que un texto escrito no podría capturar con la misma fuerza.
En contraposición, el programa evoca el fervor popular en momentos clave de afirmación independentista. La noticia de la declaración de independencia es recibida con júbilo y una “espontánea manifestación de alegría”, acompañada del “repique de las campanas y el revoloteo triunfal de las palomas”. Los preparativos para la proclamación general se intensifican, se describe, con una “ola de júbilo” que saluda las noticias del no retorno del virrey, describiendo una “fiesta de la patria” con operarios levantando tablados, damas colocando arreglos florales y la preparación de vistosos fuegos artificiales. Este contraste entre el desánimo y el júbilo construye una narrativa emocional dinámica, permitiendo al oyente sentir la fluctuación de ese momento histórico.
Y es aquí donde surge un elemento crucial a nivel sonoro. Una de esas iniciativas a las que Efraín Trelles -que en esa época repartía su talento entre coberturas deportivas y el programa sabatino dedicado a la historia del Perú- nos tenía acostumbrados: en un momento de gran tensión, cuando Carlos Villarreal, reportero asignado al palacio virreinal, está buscando la primicia de la inminente publicación de un bando con medidas de seguridad interna ante la presencia de las fuerzas de San Martín y las adhesiones que generaba, se decide incluir la dimensión sonora y emocional de la aparición de un pregonero. Villarreal anuncia: “Acaba de hacer su aparición el pregonero escuchemos”.
Por orden del Señor del Perú
y de la justicia de su majestad
se decreta que ninguna persona
salga fuera de las portadas de esta ciudad
sin portar un pasaporte que así lo autorice
so pena de ser tratado de inmediato ¡como desertor!
La voz del pregonero declama la orden oficial con un tono casi cantado. Este recurso es importantísimo porque demuestra la capacidad del audio para enseñar la historia desde otra dimensión que el texto escrito no permite. La entonación, el ritmo y la cadencia del pregonero, esa cualidad vocal que evoca directamente las prácticas comunicativas de la época, transportan al oyente al corazón de 1821 de una manera que la sola lectura de un bando no podría lograr. No es solo el contenido de la orden, sino la manera en que se proclama lo que genera una experiencia inmersiva y auténtica, haciendo que la amenaza y la autoridad se sientan inmediatas.
Además, este detalle se enriquece al saber que quien hace la recreación de la lectura del pregón es el mismo Efraín Trelles, lo que, en su calidad de historiador, añade una capa de autenticidad y autoridad a la recreación sonora, fusionando el rigor histórico con la dramatización periodística. La participación de un historiador como actor en su propio guion para recrear estos sonidos demuestra una profunda comprensión de cómo el audio puede ser un puente temporal, rompiendo la distancia histórica y transformando los hechos del pasado en una experiencia vívida y emocional para el oyente contemporáneo.
Finalmente…
Al celebrar un año más de independencia en 2025, el legado de esta producción sonora nos recuerda que la historia no tiene por qué ser un conjunto estático de fechas y nombres. Puede ser, y debe ser, una experiencia viva, resonante y profundamente humana. “Ampliación de la Patria” demuestra que el sonido, en sus múltiples formas y usos periodísticos, tiene el poder de cerrar la brecha temporal, invitar a la reflexión y mantener viva la promesa de libertad que se proclamó hace más de dos siglos. Es una propuesta hecha hace once años, cuyo diseño sonoro quizá no es el de los más acabados, pero que reta a la radio y pódcast actuales de nuestro país a atreverse a dotar de cuotas más creativas a los contenidos sonoros que fortalecen tanto identidad como la capacidad crítica de reflexionar sobre nuestra historia.